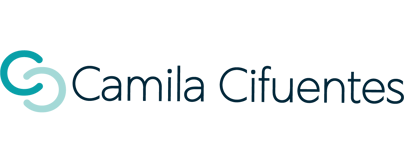Neuromitos en el aprendizaje de idiomas: lo que dice realmente la neurociencia
NEUROCIENCIAPSICOLINGÜÍSTICA
Camila Cifuentes
5/7/20253 min read
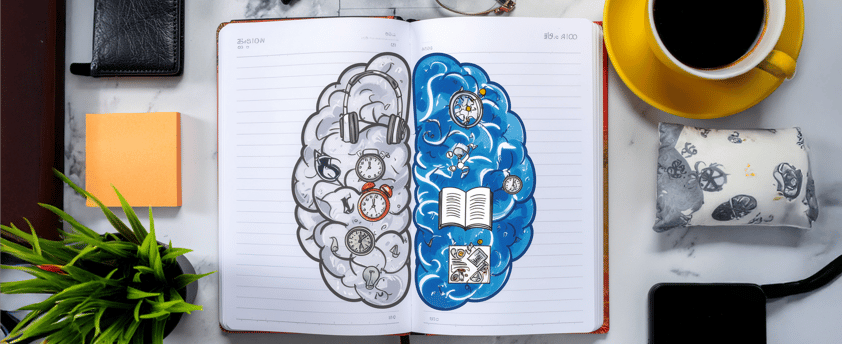
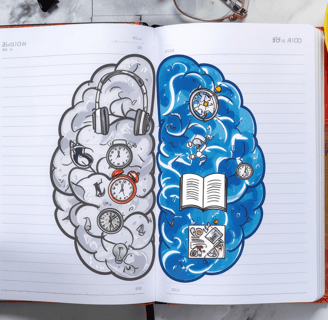
En las últimas décadas, el auge de la neurociencia ha generado entusiasmo dentro y fuera de la comunidad académica por entender cómo funciona el cerebro al aprender. Sin embargo, este entusiasmo ha venido acompañado de una proliferación de ideas erróneas, muchas de ellas ampliamente difundidas en contextos educativos y de formación lingüística. Estas creencias infundadas, conocidas como neuromitos, afectan nuestras decisiones como docentes, estudiantes y diseñadores o creadores de materiales educativos. En este blog abordaré tres de los neuromitos más comunes sobre el aprendizaje de lenguas y lo que nos dice realmente la evidencia científica al respecto.
Neuromito 1: "Después de cierta edad, es casi imposible aprender un idioma"
Una de las creencias más extendidas en el mundo de la enseñanza de idiomas es que los adultos no pueden alcanzar una competencia alta en una lengua extranjera. Esta idea tiene sus raíces en la llamada teoría del periodo crítico, desarrollada en los años 60 por investigadores como Wilder Penfield y Lamar Roberts, quienes sostenían que existía una ventana de tiempo biológicamente determinada para adquirir una lengua de forma efectiva.
Sin embargo, investigaciones más recientes han cuestionado esta noción. Aunque sí existen periodos sensibles en los que ciertos aprendizajes pueden ocurrir con mayor facilidad, esto no implica que el aprendizaje sea imposible después de esos periodos. La clave está en la neuroplasticidad: la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse en respuesta a nuevas experiencias, incluso en la edad adulta. Esta plasticidad es fundamental para aprender nuevas lenguas a cualquier edad, siempre y cuando exista motivación, exposición y práctica constante.
Por otro lado, estudios como los de Birdsong (2006) han demostrado que los adultos pueden alcanzar niveles avanzados de competencia en una lengua extranjera, y que factores como el entorno, la intensidad del aprendizaje y la interacción social influyen más que la edad biológica.
Neuromito 2: "Las personas aprenden mejor cuando se les enseña según su estilo de aprendizaje"
La idea de que existen estilos de aprendizaje fijos (visual, auditivo, kinestésico, etc.) y que cada persona aprende mejor cuando se le enseña según su estilo preferido es otro neuromito ampliamente aceptado. Aunque intuitivamente suena lógico y ha sido promovido en muchos contextos educativos, la evidencia científica no respalda esta afirmación.
De hecho, investigaciones como las de Pashler et al. (2008) y Nancekivell et al. (2021) han demostrado que no hay mejoras significativas en el rendimiento académico cuando se adapta la enseñanza a un estilo de aprendizaje específico. Más aún, combinar diferentes formas de presentación de la información —visual, auditiva, verbal— parece ser más efectivo para la mayoría de estudiantes, ya que activa múltiples rutas neuronales y favorece la retención.
En otras palabras, no se trata de enseñar como el estudiante cree que aprende mejor, sino de diseñar experiencias ricas y multisensoriales que potencien la comprensión y la memoria desde distintos ángulos.
Neuromito 3: "Se puede aprender un idioma mientras se duerme"
Este mito ha sido alimentado por anécdotas, experimentos mal interpretados y un deseo comprensible de aprender sin esfuerzo. La verdad es que el aprendizaje de un idioma requiere procesos conscientes de atención, análisis y práctica activa. Dormir no sustituye estos procesos, aunque sí cumple un rol fundamental en la consolidación de la memoria.
Durante el sueño, especialmente en las fases de sueño profundo y REM, el cerebro reorganiza y refuerza las conexiones neuronales creadas durante el día. Es decir, no aprendemos mientras dormimos, pero dormir bien ayuda a que lo aprendido se mantenga y se integre en la memoria de largo plazo.
La investigación contemporánea en neuroeducación coincide en que el aprendizaje significativo necesita de una secuencia de procesos activos: atención, emoción, codificación, práctica, retroalimentación y consolidación. El sueño es el último eslabón de esta cadena, no el primero.
¿Por qué es importante desmentir estos mitos?
Los neuromitos, aunque parezcan inofensivos, tienen un impacto profundo en nuestras prácticas educativas. Pueden llevarnos a subestimar el potencial de nuestros estudiantes, a diseñar estrategias poco efectivas o a malgastar recursos en métodos sin evidencia. Como educadores, estudiantes o personas interesadas en adquirir una nueva lengua, es fundamental que nos apoyemos en hallazgos científicos actualizados y contrastados.
La neurociencia no tiene todas las respuestas, pero sí nos ofrece pistas valiosas sobre cómo potenciar el aprendizaje real: a través de la motivación, la práctica consciente, la diversidad de estímulos, el descanso adecuado y la conexión significativa con los contenidos.
Referencias:
Ardila, A., Bernal, B., & Rosselli, M. (2016). Language and the brain: Aphasia and split-brain studies.
Birdsong, D. (2006). Age and second language acquisition and processing: A selective overview. Language Learning.
Goswami, U. (2008). Principles of learning, implications for teaching: A cognitive neuroscience perspective.
Nancekivell, S. E., Shah, P., & Gelman, S. A. (2021). Do children learn best when teaching matches their learning style?.
Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., & Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. Psychological Science in the Public Interest.