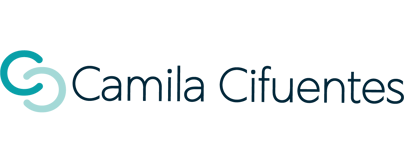¿Qué fue primero: el pensamiento o el lenguaje?
Claves desde la psicolingüística y la neurociencia
PSICOLINGÜÍSTICA
Camila Cifuentes
5/14/20255 min read
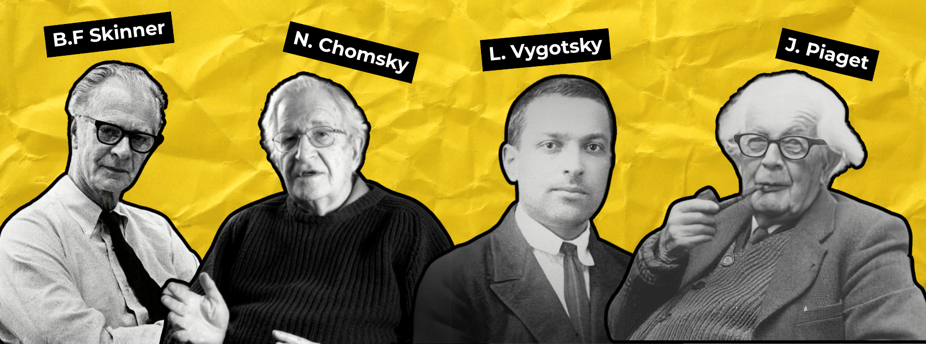
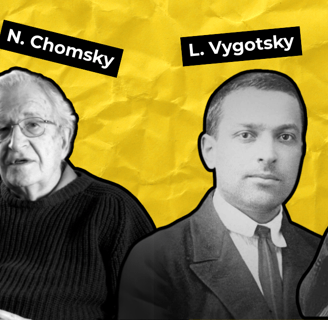
¿Qué ocurrió primero: el desarrollo del pensamiento o del lenguaje? esta es una de las preguntas que ha alimentado un debate académico durante décadas y ha dado lugar a múltiples teorías sobre cómo las personas adquieren y aprenden lenguas. Aquí te presento una comparación entre cinco enfoques clave que han influido profundamente en la lingüística aplicada, la enseñanza de lenguas extranjeras y la neuroeducación.
1. Conductismo: el aprendizaje como respuesta a estímulos
El conductismo dominó las ciencias del comportamiento durante la primera mitad del siglo XX. Su principal exponente, B.F. Skinner, planteó que el lenguaje, como cualquier otra conducta, se aprende mediante condicionamiento operante: estímulo, respuesta y refuerzo.
Desde esta perspectiva, aprender a hablar implica imitar modelos lingüísticos del entorno (padres, docentes, compañeros), recibir una retroalimentación positiva (elogios, atención, resultados) y repetir aquellas conductas que fueron reforzadas.
En la actualidad, el conductismo ha perdido protagonismo en los estudios sobre adquisición del lenguaje, especialmente debido a sus limitaciones para explicar fenómenos complejos como la creatividad lingüística o la comprensión de estructuras gramaticales nuevas. Sin embargo, su influencia persiste en enfoques educativos que valoran la repetición, la práctica guiada y la retroalimentación inmediata, especialmente en contextos de enseñanza de lenguas extranjeras.
2. Innatismo: la gramática universal como base del lenguaje
En la década de 1960, Noam Chomsky revolucionó la lingüística al mostrar que el conductismo no podía explicar fenómenos como la creatividad lingüística (crear frases nunca oídas antes) o la rapidez con que los niños adquieren reglas gramaticales complejas.
Chomsky propuso que todos los seres humanos nacen con una estructura mental llamada “dispositivo de adquisición del lenguaje” (LAD), y con una “gramática universal” subyacente a todas las lenguas humanas. Esto significa que la capacidad para aprender una lengua es innata y específica del ser humano.
Actualmente, la teoría innatista de Chomsky sigue siendo una referencia en los estudios sobre adquisición del lenguaje, aunque ha sido objeto de revisiones y críticas. La idea de una “gramática universal” ha generado investigaciones en lingüística, neurociencia y psicolingüística, pero muchos expertos cuestionan hoy la existencia de un conjunto de reglas gramaticales compartidas por todas las lenguas (considerando que existen en el mundo más de 7000 lenguas y que la mayoría de ellas no han sido estudiadas con rigor científico). A pesar de ello, el enfoque innatista ha sido clave para entender que la adquisición del lenguaje no depende solo del entorno, sino también de estructuras cognitivas propias del ser humano.
3. Interaccionismo: el lenguaje nace del vínculo social
Lev Vygotsky ofreció una perspectiva sociocultural del desarrollo humano. En su teoría, el lenguaje y el pensamiento no se desarrollan de manera aislada, sino que evolucionan a través de la mediación social. La interacción con otros —especialmente con adultos o compañeros más competentes— permite que el niño internalice estructuras cognitivas y lingüísticas.
Un concepto central de esta teoría es la “zona de desarrollo próximo” (ZDP), que representa lo que el estudiante aún no puede hacer solo, pero sí con ayuda. El andamiaje proporcionado por el docente o por otros hablantes más expertos juega un papel fundamental.
Hoy en día, la teoría interaccionista de Vygotsky es ampliamente reconocida en los campos de la educación, la psicolingüística y la adquisición de segundas lenguas. Su enfoque sociocultural ha sido fundamental para resaltar el papel del contexto, la interacción y el acompañamiento en el aprendizaje del lenguaje. Por otro lado, investigaciones actuales en neuroeducación y enseñanza de lenguas han validado la importancia del vínculo social y emocional en el aprendizaje, lo que confirma la vigencia del interaccionismo como una base sólida para comprender cómo emergen y se desarrollan el lenguaje y el pensamiento en contextos reales.
4. Teoría del desarrollo cognitivo: estructuras mentales antes del lenguaje
Jean Piaget, aunque no se centró exclusivamente en el lenguaje, propuso que el desarrollo cognitivo ocurre en etapas universales. Según él, el pensamiento se forma primero a partir de la interacción con el entorno físico (acciones, exploración, juego), y el lenguaje emerge como una herramienta para representar esas estructuras mentales.
En la etapa preoperacional (2-7 años), el niño ya ha organizado su pensamiento en esquemas, y el lenguaje se convierte en un medio para comunicarlos. En esta visión, el lenguaje no crea el pensamiento, sino que lo expresa.
Hoy, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget sigue siendo una referencia importante cuando hablamos de cómo aprenden los niños. Aunque su enfoque no se centraba exclusivamente en el lenguaje, su propuesta de que primero pensamos y luego aprendemos a expresar ese pensamiento con palabras sigue teniendo mucho sentido. Esta visión, aunque ha sido complementada por estudios más recientes, sigue siendo clave para entender por qué es tan importante dejar que los niños descubran, experimenten y se expresen a su ritmo.
5. Neurociencia: lo biológico y lo emocional integrados en el aprendizaje
Las investigaciones de Antonio Damasio y otros neurocientíficos han demostrado que el pensamiento y la emoción preceden al lenguaje. Desde el nacimiento, los seres humanos evalúan, sienten y deciden sin necesidad de palabras. Sin embargo, el lenguaje permite organizar y comunicar esas experiencias con mayor precisión.
Este enfoque, denominado por algunos como enfoque conexionista ha ganado fuerza gracias a los avances en neurociencia y tecnología. Esta teoría nos invita a imaginar el cerebro como una gran red de conexiones que se van fortaleciendo cada vez que usamos el lenguaje. A diferencia de otras teorías que hablan de reglas fijas o estructuras innatas, el conexionismo propone que aprendemos a hablar a través de la experiencia: escuchando, repitiendo, cometiendo errores y ajustando lo que decimos. Es un proceso dinámico y flexible, muy parecido a cómo funcionan hoy las inteligencias artificiales que aprenden con datos. Lo más interesante de este enfoque es que nos recuerda que cada interacción cuenta, y que el lenguaje no se construye de un día para otro, sino poco a poco, a medida que el cerebro va creando patrones y asociaciones.
Enseñar lenguas desde una mirada informada...
Conocer estas teorías no solo nos ayuda a entender cómo se aprende una lengua, sino que también nos da herramientas para aplicar estrategias más efectivas en el aula. El conductismo, por ejemplo, destaca el valor de la práctica y el refuerzo; mientras que el interaccionismo y la neurociencia hacen énfasis en el papel fundamental de lo social y lo emocional en el aprendizaje. Por su parte, el innatismo y la teoría cognitiva nos invitan a mirar hacia adentro, a los procesos mentales y la preparación del estudiante. Hasta ahora, ninguna teoría ha logrado establecer de forma definitiva cuál es la mejor manera de enseñar. Por eso, mi recomendación es mantenernos siempre actualizados, leer con frecuencia y ser críticos con las teorías que decidimos aplicar en nuestra práctica docente.
Referencias
Skinner, B.F. (1957). Verbal Behavior.
Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax.
Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society.
Piaget, J. (1959). The Language and Thought of the Child.
Damasio, A. (1994). Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain.